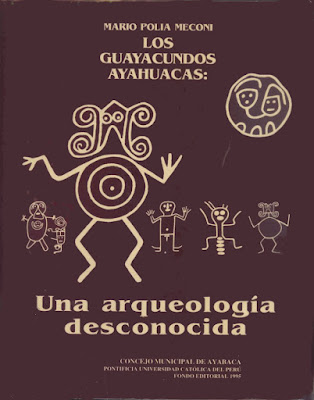Mostrando entradas con la etiqueta incas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta incas. Mostrar todas las entradas
domingo, 15 de julio de 2018
Arquitectura circular u oval, pre-inca e inca
miércoles, 20 de junio de 2018
"El origen de los cinco preceptos fundamentales de la administración incaica" - M. Toribio Mejia Xesspe
El
origen de los cinco preceptos fundamentales de la administración incaica
Plaza Manco Cápac (La Victoria, Lima)
Antes de la formación del Imperio del Sol, o sea el Tahuantinsuyu, es posible que las múltiples tribus que habitaron, por entonces, las cuatro regiones llamadas posteriormente Collasuyu. Chinchasuyu, Antisuyu y Contisuyu, llevaran una vida propiamente nómade, puesto que cada cual mantenía un vivir motu propio. Es asimismo inconcebible que las costumbres de cada una de estas tribus fueran distintas unas de otras, porque existían agrupaciones distinguidas unas por sus tendencias hacia el canibalismo, otras hacia la perversión sexual y otras dedica, das al ocio, al hurto, y demás vicios. Pero, cuando comenzó el señorío racional de los Incas, todas las tendencias malsanas de tales tribus fueron reprimidas progresivamente, primero por medio de amonestaciones y después por medio de severos castigos.
Entre
la observancia peculiar de estas tribus resaltaban estas cinco tendencias: la
mentira, el hurto, el ocio, el homicidio y la perversión sexual. Por la primera
se engañaban o blasfemaban, sin motivo; por la segunda no respetaban los
derechos ajenos; por la tercera se entregaban a una vida parasitaria, resultando
de esta el instinto del latrocinio; por la cuarta revivían el instinto
irracional del ser primitivo, el dominio del más fuerte y el sacrificio
inhumano; y, por último, por la quinta, satisfacían los instintos sexuales del
hombre cavernario. De estas causas resultaron por parte de los Incas, multitud
de observaciones severas para reprimirlas, a fin de que, sometiéndose al
juzgamiento legal, desapareciesen de la mentalidad de los conquistados todos
aquellos instintos que obstruyesen el avance de la civilización incaica. De
aquí nació la institución denominada napay-cuy, que quiere decir saludarse, o
en otros términos, condenar a la execración pública todos los actos nocivos que
contradicen la vida normal de los pueblos. Por eso se estableció el odio a las
cinco tendencias, odio que repercutía incesantemente de individuo a individuo,
en todos los ámbitos del imperio. Para esto el mayor tenía la obligación de
proferir el saludo execratorio para que el menor respondiese en el mismo
sentido. Así se decía ante la presencia de una persona: Amal lulla (¡No
mentiroso!) Ama sua (¡No ladrón!), Ama ccella (¡No ocioso!), Ama sipix, (¡No
asesino!), Ama maclla (¡No afeminado!) o Ama mappa (¡No pervertido!) (Colecc. Urteaga. Tomo III. 2da. serie, pág. 129.).
Sentencias que equivalían a la "Ave María Purísima” de antaño, al "Buenos
días” de hoy, y al “Santo y Seña" de la disciplina militar. Sólo por
me¬dio de esta divulgación pública se llegaron a reprimir estas tendencias primitivas
hasta el punto de desarraigar de la mentalidad humana, aunque no en su totalidad,
todas aquellas acciones que indicaban el estado salvaje en que se
encon¬traban. En consecuencia, los cinco
preceptos fundamentales de la administración incaico quedaron establecidos en
esta forma:
Amal
llulla (No mentiroso)
Ama
sua (No ladrón)
Ama
ccella (No ocioso)
Ama
sipix (No asesino)
Ama
mappa o macclla (No pervertido o
afeminado)
I
AMA LLULLA
Esta
sentencia parece que tuvo origen desde la época en que el hombre sintió el
aguijón del engaño, la disipación de sus esfuerzos ante la irrealidad y el
dolor, ante la ilusión. Por una y mil lecciones recibidas a través de la vida,
es posible que la mentira haya sido tomada en cuenta como una de las cosas más
graves, como un peligro mortal y como una de las acciones más abominables, por
eso los Incas, guiados de una mentalidad superior, impusieron entre sus
subordinados esta sentencia que, por si sola, revela la reprobación del acto.
Sería inútil argüir sólo con razones las consecuencias de la mentira, así como
sus represiones, cuando, tenemos a la vista pruebas manifiestas, gracias a la
habilidad e intuición de los artistas primitivos, que nos demuestran claramente
la sanción a la que eran sometidos los mentirosos.
Por
la figura 30 de la lámina V, vemos que se trata de una mujer viciada en la
mentira, pues, así nos lo revela el castigo a que fue sometida. Tiene los
labios y la parte de la nariz mutilados, por un corte casi vertical. Además de
la resignación que la anima, presenta uno de los pies (derecho) también
mutilado, lo que prueba que ha sido una mentirosa propagandista, y que por ello
se ve castigada en esta forma. Para corroborar esta interpretación basta
recordar la sentencia vulgar de nuestros indígenas de hoy al tratarse de algún
mentiroso. A los niños que mienten se les dice: simiyquitan cuchurccusccaiki
(te voy a cortar la boca). Si el corte de los labios y la nariz no fueran
mutilaciones directas podremos creer que tal vez sea el resultado de una
gangrena producida por la quemadura hecha por la cáscara del huevo u otro
objeto candente, pues en la actualidad la reprobación del mentiroso constituye
con la siguiente amenaza: runtux-ccaranhuan simiykita rupar ccachisccaiki (con
la cáscara del huevo te voy a quemar la boca). En cuanto a la inutilización del
miembro inferior podemos decir de que con ella se ha querido evitar la
propaganda de noticias inciertas. Si bien no se trata de mentiras, pudiera ser
entonces de alguna blasfemia contra el Sol, contra el Inca, o murmuración sobre
algún mandamiento real. Existen pueblos, en la actualidad, cuyos pobladores se
ufanan con la mentira.
II
AMA SUA
El
estado de salvajismo en que vivían, faltos de una ordenada organización social
y administrativa, hacía que todos los actos que realizaban fueran impulsados
por la inconsciencia sin tener valor ninguno el derecho de propiedad. Por estos
motivos ancestrales ciertas tribus llegaron a adoptar el hurto como una de las
tendencias favoritas que más tarde, se hicieron hábitos inveterados y que,
durante el reinado de los Incas, fueron objeto de severos castigos. A pesar de
la inclemencia recaída sobre los delincuentes del latrocinio, jamás llegóse a
desarraigar del espíritu de ciertos pueblos, pues sobrevivieron, salvándose con
la desaparición del gobierno de los Incas. Durante el coloniaje, libres de una
sanción severa, volvieron a revivir las tendencias de la apropiación ajena,
hasta el punto de hacerse célebres, y que en la actualidad constituyen los
denominados “bandoleros”, las mayorías indígenas. Entre los habitantes que hasta hoy tienen
fama de ladrones podemos citar a los Kanas, a los Lacachos, pobladores de las
serranías de las provincias de Canas y Chumbivilcas del departamento del Cuzco,
y a los de Chicmu en Talavera, provincia de Andahuaylas, departamento de
Apurímac. También podemos considerar
como regazos de algunas tribus rapaces, a los habitantes de ciertos pueblos del
departamento de Cajamarca. como los de Encañada.
Los
castigos que se imponían a los ladrones, durante el gobierno eran, como decimos
adelante, muy severos según el grado de los hechos. En la primera falta se les amonestaba en
público y si reincidían sometíaseles a la sanción correspondiente. Para
averiguar el autor de alguna fechoría se recurría a los videntes llamados
tapux, quienes enterados de los antecedentes del hecho y previas medidas
tomadas en el lugar del suceso, realizaban la investigación por medio la coca.
Si esta operación resultaba inútil recurrían entonces a la práctica de la
brujería, por medio de la cual hacían aparecer al autor en la forma que habían
previsto: el ladrón de maíz se conocía por la presencia de manchas blancas o
negras en la cara y las manos, según haya sido el color del maíz robado; el de
las papas era sindicado por la aparición de grandes ronchas en el cuerpo a
semejanza de tales, así sucesivamente, iban conociendo todos los autores
incógnitos, y en muchas ocasiones eran consumidos insensiblemente por el mal
llamado chchakiyay, o sea la "muerte seca" (¿tuberculosis?). Para
todas las investigaciones recurrían a la dactiloscopia, por medio de la cual
deducían quién era el autor y la misma servía para fines brujeriles.
Un
caso de estas investigaciones nos puede sugerir un cántaro en el que aparece un
individuo con el cuerpo cubierto de tumores similares a las papas.
III
AMA CCELLA
La
despreocupación misma en que vivían dio origen a que la mayoría de las tribus
llevasen una vida ociosa, hasta el punto de perecer, en ciertas ocasiones bajo
la acción del hambre o por la infección causada por falta de higiene o energía.
La incapacidad de poder sustentarse por medio del trabajo parece que les
sugirió la idea de vivir a expensas ajenas, origen del hurto. En vista de esta
tendencia marcada entre los pueblos primitivos, acaso fue, de parte de los
Incas, la reglamentación del trabajo forzoso so pena de crueles castigos. Sin
embargo, hubieron pueblos donde la holgazanería sentó sus bases y que por ello
fue menester desterrarlos o exterminarlos, porque bien comprendieron los Incas
que la inactividad era el atraso de la civilización, y para reprobarlos, los
apellidaban públicamente según el estado de sus ocupaciones. Así se decía a los
dormilones puñuysiki, a los lerdos, thapia o choxchi; a los desobedientes kkullu:
a los inaparentes: mocco- maki, etc. Las mujeres eran más anatematizadas y de
sus actividades dependía la felicidad del hogar. Actualmente hay pueblos donde
los hombres son de todo trabajo, quedando las mujeres únicamente al servicio
doméstico, pero también hay otros pueblos en que las mujeres hacen las veces
del hombre, y éste ejecuta las veces de aquéllas, lo cual demuestra que había
tribus en que los hombres vivían a expensas de las mujeres y otras en que éstas
fueron sólo objeto de placer o adoración. Por la figura 25 de la lámina V,
deducimos que el artista ha querido representar un caso de las mujeres
incapaces de la actividad humana en llegando hasta descuidarse de su propia
persona. Se trata, pues, de una de las lla¬madas usasapa (piojosa), cuya condición,
por demás repugnante, atribuida a la ociosidad, más parece corresponder al tipo
de las enfermedades mentales (?). Asimismo, la figura 28 de la lámina V nos
demuestra un caso de las llamadas puñuysiki (dormilonas) en pleno desempeño de
sus obligaciones y que, a través de la intención del artista, nos sugiere la
idea de representarnos un tipo letárgico (¿catipnosis?).
En
resumen, el ocio, tendencia secundaria o patológica, durante el gobierno
Incaico ha sido de sabias y severas reprimendas, obteniéndose por ellas el
desarrollo admirable de la agricultura, fuente de la vida, la perfección de las
artes e industrias y la constitución sana y fuerte de la raza.
IV
AMA SIPIX
La
superioridad física y mental, desde tiempos remotos, ha sido el origen del odio
y la venganza acompañado de su corolario, la eliminación por medio de la
muerte. Desde entonces la criminalidad sin castigo, llegó a hacerse común hasta
convertirse en festín. El dominio del más fuerte se impuso entre los débiles, resultando
de ello el modus vivendi. Así entre luchas insensatas surgió el señorío de los
Incas con sus leyes magnánimas para los buenos y recompensas crueles para los
malos. De ahí sobrevino la Ley del Talión que, con extremada inflexibilidad,
diera lugar a llevarse una vida fraternal, desterrándose, en consecuencia, la
idea del crimen. Sólo así pudieron los Incas someter a la tranquilidad todos
los pueblos que anteriormente vivían en pos del asesinato. La muerte era
castigada con la muerte y aún la intención constituía el hecho mismo,
castigándose como tal. De la ejecución de estas ordenanzas podemos contemplar
en la figura 27 de la lámina V, en la que aparece en la parte inferior, el
momento del suceso en el que un guerrero por medio de un golpe contundente en
la cabeza, mata a otro del mismo partido, pues, ambos llevan el uniforme y
armas iguales, lo que constituye la gravedad del hecho. En la parte superior o
media se observa la sanción del crimen ante la vista del juez llamado
tucuy-ricux (el que lo ve todo), quien, con la magestad de su carácter,
revestido de potencias extraordinarias, ordena el juzgamiento del delincuente.
El artista en esta figura pretendió catalogar de principio a fin el proceso de
uno de los actos criminales, cual un sumario de nuestros tribunales de justicia
de hoy. ¿Qué más documentos ni pruebas necesitamos para estudiar la sabia
administración de nuestros antepasados, cuando tenemos a la vista expedientes
irrefutables de entonces?
La
figura 25A de la lámina V también nos revela un ejemplo del castigo de lo que
nosotros llamamos “malhechores", personas dedicadas al maltrato de otras;
en ella se ve un hombre mutilado simétricamente y rapada la cabeza, castigo que
manifiesta su gravedad y una de las afrentas capitales. Además debemos observar
el carácter del individuo que, a través del dolor, parece mantener viva su
fiereza.
En
cuanto al instinto feroz y cruel de ciertas tribus primitivas podemos indicar,
como rezago de ellas, a los habitantes de algunos pueblos que hasta la
actualidad mantienen latente el instinto sanguinario. Entre los pueblos de esta
índole podemos citar a los de origen «chhanca» que hoy constituyen las
provincias de Andahuaylas, Cangallo, Fajardo, La Mar y Huanta, cuyos pobladores
siempre se hicieron notables por su fiereza tanto en la época incaica como en
el Virreynato. Esta tendencia no sólo ha sido parcial entre los primitivos
peruanos, sino que en la generalidad tuvo una raigambre ancestral, llegándose a
modificar bajo la influencia del desarrollo mental, pero existiendo latente en
el fondo animal, flotaba cada vez que el ánimo se enardecía, hasta el punto de
llegar a una profanación salvaje. A este respecto debemos tomar en cuenta la
frase amenazadora que se profiere entre los indígenas de hoy, cuando se hallan
frente al enemigo. Se les previene con la expresión: umaykipin accata uphiasax
(en tu cráneo voy a beber la chicha); y efectivamente, cuando llega el caso,
los más sanguinarios procuran beber la sangre del enemigo y enseguida cumplen
con lo dicho, bebiendo la chicha u otra bebida en el cráneo sangrante de la
víctima. Esto no nos puede extrañar si damos crédito a lo que dice Alonso de
Mesa (I) al relatar uno de los de la vida del desgraciado Inca Atahuallpa,
cuando éste en una conversación con Pizarro sobre el uso de un cráneo forrado
de oro le dijo: “Esta es la cabeza de un hermano mío que venía a la guerra
contra mí, y había dicho que había de beber en mi cabera, y mátele yo a él y
bebo con su cabeza". Mandóla henchir de chicha—dice Alonso de Mesa—y bebió
delante de todos con ella. Estas crueldades se practicaban con el enemigo; pero
si se realizaba fuera de tales circunstancias, entonces el autor era castigado
sin remisión, en la misma forma que lo había hecho.
V
AMA MAPPA O MACCLLA
De
los tres instintos principales del hombre (hambre, egoarquismo, y sexualidad),
la sexualidad llegó a pervertirse demasiado entre los primitivos peruanos pues,
así nos lo demuestran los innumerables ejemplares de la cerámica antigua
encontrados en las huacas y reunidos en la actualidad, en el Museo de esta
revista. Los estudios que al respecto ha
hecho el profesor Dr. Hermilio Valdizán las narraciones trascritas por los
cronistas antiguos, nos lo corroboran.
Antes
de la organización del dominio incaico, las tribus llevaban una vida
desenfrenada, cada cual, impulsada por los instintos más dominantes, o mejor
dicho, la vida de estos seres correspondía a la de las bestias. Corrieron
parejas la sazón, el incesto, la homosexualidad, el onanismo y la bestialidad.
La madre fue el objeto de placer más propicio por el cariño y la confianza; el
hombre por la confianza y la compensación a las desatenciones solícitas de
parte de las mujeres y sobre todo, por la tara psicológica; y por último, el
placer solitario fue originado por la diferencia de las dos primeras causas,
pues un hombre sin cariño maternal, sin confianza ni apoyo sexual, tenía que
vivir aislado satisfaciendo sus deseos sexuales por medio de la onanía. Tal
vez, de este último caso, nos revelan las Figs. 7 y 8, en una de las cuales
aparece un hombre con el órgano sexual desvitalizado por medio de la amarra y
las manos atadas hacia atrás como si fueran órganos provocativos. Este ejemplo
podría indicarnos el castigo de privación del placer onanístico. En la otra
figura aparece el mismo hombre ya no castigado, sino liberado por dos mujeres
compadecidas, quienes al libertarlo, se ofrecen como objetos de placer para que
olvidando su onanía, satisfaga sus deseos sexuales de una manera natural.
En
cuanto a la homosexualidad reinante entre los primitivos peruanos podemos
localizar algunas regiones atendiendo al origen etimológico de sus nombres, y
estudiando la psicología de sus actuales pobladores. Entre estas regiones se halla
la provincia de Huailas, del departamento de Ancash. Por el origen eti¬mológico
que en seguida consignamos se puede deducir la perversión sexual que
primitivamente reinaba en ella. Huaylas, en el lenguaje regional o chinchasuyu,
quiere decir afeminado, homosexual; Ocoraca (caserío) de vagina profunda o
húmeda; Totoraca (id.) de pubescencia encrespada; Ancoraca (id.) de vagina nerviosa;
Antaraca, (id.), de vagina rojiza; Ragas (id.) pluralidad de vagina; Lacabampa
o Racapampa (pueblo) llanura de vaginas; Sacuayo o Saxhuay (caserío), el coito;
Runtu (id.), huevo o testículos; Yanapoto (id.) de ano negruzco; Shigui o Siki
(id.), ano; Pishap o Pisax (id.), cohabitador; Yuncullo o Lluncku-ullo (id.) el
que limpia o lame el pene; Huantaullu o Huataullo (?), de pene amarrado,
Mormurullo o Moro-moro-ullo (?), de pene pintado; Pampa-huasi (caserío), casa
pública o prostíbulo; Pomallocoy o Pumallocox (id.), el que cohabita con el
puma; etc. etc.
Estudiando
la psicología de la mujer de estas regiones podemos asegurar que, según el
dicho vulgar, “son unas gallinas”, es decir, son muy sensuales y de fácil
seducción. Esta tendencia genésica, por demás franca, tal vez sea el resultado
de una rivalidad arcaica contra los pederastas, quienes usurpaban contranaturalmente
los derechos femeninos y que, por este motivo, se vieron obligadas a entregarse
por si solas al deseo de los hombres.
Por
estos antecedentes, las regiones donde se practicaba la perversión sexual, al
ser conquistados por los Incas, fueron castigadas severamente, no sólo las personas
que la ejercían, sino que hasta los pueblos en que vivían eran arrasados y
abandonados. Prohibióseles hasta el pronunciar la palabra equivalente a la sodomía,
siendo odiada y avergonzada la persona que la pronunciaba. En fin, el decir
“Astaya Huayllas” (apártate allá afeminado) constituía un insulto mayor y un
castigo imperecedero Sólo en esta forma pudieron los Incas reprimir aquella tendencia
contra natura.
En
cuanto a la bestialidad basta referirnos a la expresión despectiva de los
indígenas de la sierra que dicen llama-llocco, que quiere decir “el que tiene relaciones
sexuales con la llama”. En vista de esta anomalía parece que los Incas prohibieron
que hombres jóvenes fueran los encargados del cuidado de los rebaños, pues, así
nos revelan las observaciones de distintos historiadores, al tratar de las
relaciones sexuales.
LA
JUSTICIA
La
razón ha sido para los Incas el mejor código penal y el cumplimiento de ella
fue también la mejor justicia. Por la figura 26 de la lámina V, podemos darnos
cuenta del juzgamiento razonable y recto de las cosas judiciales, en el que se
procedía con mucha equidad atendiéndose a la causa de ambas partes. El juez
simbolizado en ave ejercía imparcial e inflexiblemente, porque el carácter de
su investidura lo hacía veedor y conocedor de todo cuanto ocurría en el
territorio de su jurisdicción, por eso se les llamaba tucuy-rícux a los
encargados de vigilia y tucuy-yachax a los investigadores, y huchapampayachix,
que quiere decir el nivelador de culpas, era el nombre del juez ejecutor.
Para
el mejor juzgamiento de los delitos, puso en boca de todos los hombres el arma
de la aversión, a fin de que, desde la cuna, pudiesen castigarlos; por eso
instituyó el napaycuy, anatematizador para que, por medio de él, nadie se atreviese
a cometerlos ni infringir los mandamientos reales que para ellos eran sagrados.
Por este sistema de juzgamiento nadie pedía sustraerse del castigo porque
todos, en este caso, eran jueces individuales. Es por eso que hasta la actualidad
observamos entre nuestros indígenas el saludo forzoso e individual, que en sí
constituye la afirmación del cumplimiento de una ordenanza ancestral.
M.
Toribio Mejia Xesspe
Lima,
1924.
Revista de Arqueología
Órgano del Museo Víctor Larco Herrera
Lima, Tomo II, trimestre I, enero-marzo 1924, págs. 38-43
"Evo Morales" "Casa del Pueblo" "La Paz" Bolivia "Plaza Murillo" "Ama sua" "Ama llulla" "Ama Kella" "Ama qella" "Ama quella"
viernes, 21 de octubre de 2016
Los Guayacundos del norte peruano
Los guayacundos (wayakuntus) fueron como una confederación de pueblos ubicada en la sierra norte del departamento de Piura-Perú. Sus núcleos poblacionales principales fueron: Caxas, Ayabaca y Calvas. La zona de Calvas alcanza a la vecina provincia de Loja, actual república de Ecuador.
-Pueblos de familia lingüística "jívara". Denotan influencias culturales provenientes de la Alta Amazonia
-Enterraban a sus muertos en vasijas de barro, sin embargo, los señores iban sentados. Mario Polia ha estudiado por años dos importantes necrópolis: "San Bartolo de los Olleros" y "Olleros Ahuaico" (donde se ha podido reconstruir varias tumbas, principalmente la de un curaca de alto rango llamado "Señor de Olleros")
-Destacan sus sitios de arte rupestre en: Samanga, Frías, Suyo, Parihuanás y Los Altos.
-Sitos arqueológicos identificados a la fecha (cf. Mario Polia 1995, pp. 96-97):
00. Ruinas de Cerro Gigante
01. Megalitos de El Checo
02. Megalitos de Sicches
03. Altar megalítico del Cerro Cuchalín
04. Adoratorio Cerro Culucán
05. Edoratorio Cerro de Chala
06. Ruinas de Cerro Llantuma
07. Ruinas de Cochapampa (Cochabamba)
08. Petroglifos de Yanchalá
09. Ruinas de Cerro Balcón
10. Ruinas de Runturhuaca
11. Paccha de Samanguilla
12. Petroglifos de Samanguilla
13. Adoratorio y megalitos de Cerro La Huaca
14. Altar megalítico de Lanchipampa
15. Petroglifos de Samanga
16. Petroglifos de Huamba
17. Puente colgante incaico
18. Ruinas del Cerro de Aypate
19. Ruinas y necrópolis del Cerro del Granadillo
20. Petroglifos del Cerro Viscacha
21. Necrópolis de Olleros
22. Corrales de Culcapampa
23. Ruinas del Cerro Tambillo
24. Ruinas del Cerro Caballo Blanco
25. Ruinas del Cerro Pajonal
26. Ruinas del Cerro Jijul
27. Tambo Gentilero
28. Ruinas de Paredones
29. Ruinas de El Molle
30. Ruinas de Chulucanitas-La Quinua (Cajas)
31. Ruinas de Huancacarpa
32. Ruinas de Jicate
33. Tambo de Jacocha
34. Ruinas de Mitupampa
35. Necrópolis en vasijas o urnas de barro, de Maraypampa
36. Ruinas de Uchupata
37. Paccha de Cascapampa
38. Necrópolis de Juzgara
39. Ruinas de Cerro Paratón
40. Ruinas de Cerro Mijal
-Ofrecieron inicial resistencia a. la conquista inca (durante el gobierno de Túpac Yupanqui, segunda mitad del siglo XV), pero terminaron negociando y sujetándose. Los incas construyeron sus huacas sobre los antiguos sitios ceremoniales guayacundos.
- Los incas también construyeron pucaras (pukaras) o fortalezas en este territorio. La principal y mejor restaurada a la fecha (aunque falta mucho aún por excavar) es Aypate, que forma parte importante de los tramos patrimoniales del Qhapaq Ñan.
-Pueblos de familia lingüística "jívara". Denotan influencias culturales provenientes de la Alta Amazonia
-Enterraban a sus muertos en vasijas de barro, sin embargo, los señores iban sentados. Mario Polia ha estudiado por años dos importantes necrópolis: "San Bartolo de los Olleros" y "Olleros Ahuaico" (donde se ha podido reconstruir varias tumbas, principalmente la de un curaca de alto rango llamado "Señor de Olleros")
-Destacan sus sitios de arte rupestre en: Samanga, Frías, Suyo, Parihuanás y Los Altos.
-Sitos arqueológicos identificados a la fecha (cf. Mario Polia 1995, pp. 96-97):
00. Ruinas de Cerro Gigante
01. Megalitos de El Checo
02. Megalitos de Sicches
03. Altar megalítico del Cerro Cuchalín
04. Adoratorio Cerro Culucán
05. Edoratorio Cerro de Chala
06. Ruinas de Cerro Llantuma
07. Ruinas de Cochapampa (Cochabamba)
08. Petroglifos de Yanchalá
09. Ruinas de Cerro Balcón
10. Ruinas de Runturhuaca
11. Paccha de Samanguilla
12. Petroglifos de Samanguilla
13. Adoratorio y megalitos de Cerro La Huaca
14. Altar megalítico de Lanchipampa
15. Petroglifos de Samanga
16. Petroglifos de Huamba
17. Puente colgante incaico
18. Ruinas del Cerro de Aypate
19. Ruinas y necrópolis del Cerro del Granadillo
20. Petroglifos del Cerro Viscacha
21. Necrópolis de Olleros
22. Corrales de Culcapampa
23. Ruinas del Cerro Tambillo
24. Ruinas del Cerro Caballo Blanco
25. Ruinas del Cerro Pajonal
26. Ruinas del Cerro Jijul
27. Tambo Gentilero
28. Ruinas de Paredones
29. Ruinas de El Molle
30. Ruinas de Chulucanitas-La Quinua (Cajas)
31. Ruinas de Huancacarpa
32. Ruinas de Jicate
33. Tambo de Jacocha
34. Ruinas de Mitupampa
35. Necrópolis en vasijas o urnas de barro, de Maraypampa
36. Ruinas de Uchupata
37. Paccha de Cascapampa
38. Necrópolis de Juzgara
39. Ruinas de Cerro Paratón
40. Ruinas de Cerro Mijal
-Ofrecieron inicial resistencia a. la conquista inca (durante el gobierno de Túpac Yupanqui, segunda mitad del siglo XV), pero terminaron negociando y sujetándose. Los incas construyeron sus huacas sobre los antiguos sitios ceremoniales guayacundos.
- Los incas también construyeron pucaras (pukaras) o fortalezas en este territorio. La principal y mejor restaurada a la fecha (aunque falta mucho aún por excavar) es Aypate, que forma parte importante de los tramos patrimoniales del Qhapaq Ñan.
Portada el libro de Mario Polia Meconi: "Los guayacundos ayahuacas: una arqueologia desconocida", publicado en Lima en 1995. A continuación, algunas imágenes del mismo libro:
Reconstrucción del atuendo de un curaca guayacundo de la Necrópolis "Olleros Ahuayco"
Influencia mochica en el atuendo suntuario. A diferencia de la Necrópolis "San Bartolo de los Olleros", que estaba a una altura menor y que tenía numerosos entierros en urnas de barro, en esta Necrópolis el curaca estaba en posición sentada.
Influencia mochica en el atuendo suntuario. A diferencia de la Necrópolis "San Bartolo de los Olleros", que estaba a una altura menor y que tenía numerosos entierros en urnas de barro, en esta Necrópolis el curaca estaba en posición sentada.
Mapa de ubicación del territorio guayacundo (1, 2, 3)
Ejemplos de iconografía de los petroglifos de Samanga (Ayabaca)
Petroglifos de Samanga
Otra estudiosa importante de la historia de los guayacundos es Anne Marie Hocquenghem. Se pueden consultar sus investigaciones en http://www.hocquenghem-anne-marie.com/pages/26als8.html
Ayabaca-Piura
Ayabaca-Piura
Bosque nublado y páramos de Ayabaca
Aypate: huella principal del dominio inca sobre los guayacundos
.
miércoles, 3 de agosto de 2016
"El Paititi fue la mina de oro de los incas"
Testimonio del Padre Juan Carlos Polentini, ex Párroco de Lares, Cusco, sobre lo que habría sido un saqueo hecho por Fujimori y sus huestes.
Todo esto está publicado en su libro "El Paí Titi" (publicado en Lima en 1999 y en el 2009)
Leer también El Gran Paititi del Perú y El oro del Cusco
.
miércoles, 15 de junio de 2016
Teatro quechua: "La Tragedia de la muerte de Atahuallpa de Jesús Lara, historia de una superchería literaria" - C. Itier
La Tragedia de la muerte de Atahuallpa de Jesús Lara,
historia de una superchería literaria
César Itier (Institut National des Langues el Civilisations Orientales. Paris-Francia).
Publicado originalmente en: Anuario de estudios bolivianos, archivísticos y bibliográficos. Sucre (Bolivia), Ediciones Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, N°15, 2009, pp. 215-229]
En varios pueblos de Bolivia y Perú se representa cada
año la captura y ejecución de Atahuallpa por
los españoles como parte de las celebraciones del santo patrono de la
localidad. Si bien algunas de estas
representaciones son puramente gestuales e incluyen batallas fingidas, la
mayoría de ellas consiste en una verdadera obra de teatro, siempre bilingüe
-los Incas se expresan en quechua y los españoles en castellano-. Suelen incluir también cantos corales de
mujeres -las pallas o ñustas- y muchas veces, danzas. Aunque en algunos casos distintos pueblos
representan variantes de una misma obra, las "muertes de Atahuallpa"
forman un conjunto de piezas distintas sobre un mismo tema, que no se derivan
de un prototipo común. Todavía no es
mucho o que se ha avanzado en el conocimiento de la historia del teatro andino
(1) y no sabemos aún cuándo nació ni cómo se difundió en los pueblos de Bolivia
y Perú la costumbre de dramatizar durante los festejos patronales, los
acontecimientos de Cajamarca. Es de
advertir sin embargo, que no se conoce por el momento ninguna fuente anterior a
inicios del siglo XVIII que mencione la existencia de tales representaciones(2). También hacen falta estudios etnográficos
que permitan entender cómo los diferentes sujetos o grupos sociales partícipes
de estas fiestas entienden las representaciones.
Las interpretaciones que se han ofrecido de aquel
fenómeno histórico varían mucho según la o las version(es) sobre la(s) que los
estudiosos han centrado su atención: los análisis que se han hecho de las
variantes efectivamente escenificadas en los pueblos revelan su parentesco con
los combates hispanos de "moros y cristianos" al mismo tiempo que con
los géneros áureos de la comedia y el auto sacramental(3); en cambio, quienes
han tomado como versión prototípica la famosa Atau Wallpaj p'uchukakuyninpa wankan o Tragedia de la muerte de Atahuallpa, publicada por el poeta y
ensayista Jesús Lara (1898-1989) en 1957(4), ven en el teatro andino de la
muerte de Atahuallpa el resto de una tradición dramática de origen
prehispánico(5). Cabe recordar que no se
conoce manuscrito alguno de Tragedia,
ni siquiera bajo la forma de una transcripción paleográfica. En la presentación de su edición del texto,
Jesús Lara hace un relato novelesco de cómo el manuscrito llegó a sus manos: le
fue ofrecido a la venta en 1955 por un comerciante venido de una lejana
provincia del departamento de Potosí(6), Lara no lo pudo comprar ni hacer
comprar por la universidad de Cochabamba, fotografió solamente sus primera y
última páginas, reproducidas en su edición de 1957, y transliteró directamente
el resto según el sistema gráfico establecido por el Congreso Indigenista de La Paz en 1954. Luego el dueño del manuscrito desapareció y
nunca se volvió a saber de él. Por otra
parte, Tragedia se distingue de todas
las demás versiones conocidas por el hecho de ser monolingüe -los personajes
españoles no hablan sino que se limitan a mover los labios- y carecer
prácticamente de préstamos del castellano.
Según Lara, esta obra hubiera sido compuesta por un sabio inca
sobreviviente a la conquista, de acuerdo a las pautas del teatro incaico. Se habría conservado con relativa fidelidad a
través de una serie de copias que desembocaron en el manuscrito que Lara dice
haber encontrado en 1955 y que está fechado en Chayanta en 1871. Para él, Tragedia reflejaría con mayor
fidelidad que cualquier otra versión, un prototipo indígena del siglo XVI, y
las representaciones folklorizadas que existen en la actualidad se derivarían
todas de esa obra primigenia.
En un artículo publicado en el año 2000, he presentado
las pruebas textuales de que Tragedia
es una falsificación hecha por el mismo Lara y que, por lo tanto, no puede ser
tomada en cuenta en el debate sobre el origen histórico y cultural de la
tradición de las representaciones de la muerte de Atahuallpa. Mostré en particular que, pese a exhibir un
gran purismo léxico, Tragedia está
redactada en un quechua muy profundamente interferido por el castellano, tanto
en sus estructuras sintácticas como semánticas.
Quien compuso esta obra la pensó en español. El análisis filológico que llevé a cabo me
permitió identificar los textos que Lara ensambló y transformó para redactar Tragedia:
- Tomó como base el manuscrito de una versión que se representaba en el pueblo de Santa Lucía (provincia de Cliza, dept. de Cochabamba)(7).
- Completó esta base con extractos de la pieza que se representaba en Toco (prov. de Cliza, dept. de Cochabamba). Estos extractos habían sido incluidos por Mario Unzueta en su novela Valle (1945), aunque solamente en traducción española, y Lara los retradujo al quechua.
- Tragedia también se vio enriquecida con la adpatación de algunas partes del famoso Ollantay, en el que Lara veía una obra dramática precolombina pero del que sabemos ahora que fue escrito en 1782 por el cura cuzqueño Antonio Valdez(8).
Tragedia
es
pues, un "patchwork" en que se mezclan préstamos textuales,
restituciones, traducciones y composiciones.
Entonces ¿Jesús Lara falsario?
Con el objetivo de entender lo que representó para Lara el acto que hoy
nos aparece como una falsificación, examinaré aquí el contexto histórico y
personal en el cual escribió Tragedia.
Lara
y el espejismo de la existencia de un teatro incaico
Jesús Lara se formó intelectualmente en el momento de
mayor auge de la corriente ideológica hoy conocida bajo el nombre de "indigenismo": las
décadas de 1910 y 1920. El Perú fue
probablemente el país donde esa
corriente alcanzó mayor desarrollo.
Conscientes del papel que desempeñan las literaturas en la consolidación
de identidades colectivas, varios intelectuales cuzqueños asumieron el reto de
promover una literatura nacional en quechua -las élites andinas eran en aquel
entonces bilingües-. A inicios de la
década de 1890 empezaron a escribir y a
hacer representar obras dramáticas en dicho idioma en el Cuzco: en cinco
décadas se creó más de un centenar de dramas quechuas de temas incaicos que
dieron lugar a miles de representaciones(9).
El Cuzco conoció entonces, aunque en forma efímera, "la hora de los
renacimientos" por la que habían pasado en la segunda mitad del siglo
anterior, muchas de las culturas y lenguas rurales de Europa.
Al tomar como modelo el drama quechua Ollantay, que creían prehispánico, los
quechuistas cuzqueños pretendían continuar y desarrollar la tradición cultural
y lingüística incaica, cancelando el paréntesis colonial. Tenían una confianza absoluta en que la erudición
histórica, cierta inspiración en la tradición oral, la fidelidad al modelo
ollantino, su dominio de la lengua y el hecho de compartir con los indígenas y los Incas lo que
llamaban "el espíritu de la raza", les permitiría producir una literatura auténticamente
incaica, es decir, escribir las obras que los incas hubieran podido crear si la Conquista española no
hubiera interrumpido el desarrollo autónomo de su cultura. Por esta razón estas obras dramáticas fueron
conocidas en su época como "dramas incaicos". Esta fe los llevó no pocas veces a coquetear
con lo apócrifo, aunque nunca con intenciones engañosas. Mariano Rodríguez por ejemplo, subtituló Ima Sumac (1900) como "Drama original
incaico del siglo XIV".
Este impulso cultural alcanzó su mayor intensidad entre
1913 y 1921, época en que compañías cuzqueñas realizaron giras muy exitosas a
Puno, Bolivia, Arequipa, Lima y el centro del Perú. En 1917 Jesús Lara, aún adolescente, tuvo la
oportunidad de asistir a una representación de Ollantay en quechua, dada por una compañía cuzqueña en el Teatro
Achá de Cochabamba(10). Más tarde,
relataría esta experiencia decisiva en la emergencia de su vocación
indigenista:
Poco tiempo después hubo un
acontecimiento de singular importancia para mi vida intelectual, una revelación
que me señaló el camino que me debía llevar a descubrir un mundo celosamente
soterrado, primero por nuestros colonizadores españoles y en seguida por sus
herederos de la República. [...] Decir que [el espectáculo] me pareció
maravilloso no expresaría ni aproximadamente la verdad. Me sentí transportado a un mundo inverosímil
en el que los personajes de excepcional jerarquía hablaban un quechua
majestuoso y opulento. No había en el mundo
una madre más amorosa y comprensiva que la qoya Anawarki, ni una mujer que
amase con tanta intensidad, con tanta pasión, como Kusy Q'oyllur, ni un padre
tan inflexible y tonante como el Inka Pachakútij, ni un enamorado como Ollanta,
que contrariado en sus pretensiones y sintiéndose capaz de demoler montañas, le
declaró guerra al imperio. Y los arawis,
cuya belleza tan acabada solo por un gran poeta pudo haber sido obtenida, y su
música tan tierna, tan dulce y tan doliente al mismo tiempo, que parecía fluir
de mi propio corazón.
Esta revelación trazaría el rumbo de su vida posterior:
Sumido en profundas
reflexiones salí del teatro. "He
aquí -me decía- que mi raza no es ni fue tan poco dotada ni tan miserable como
la consideran los que creen que llevan sangre azul en las venas. Este drama es todo un monumento y asimismo un
testimonio. Un pueblo que dejó una
creación como ésta ha tenido que llegar a un muy alto nivel de civilización,
[...] el Ollanta me sacudió de tal modo,
que tenía la impresión de un zangoloteo sísmico que hubiese echado al aire un
cosmos maravilloso por siglos dormido bajo tierra. Y decidí vivir para ese mundo, explorarlo,
establecerme en él, y si llegaba el caso, explotarlo (11). [el subrayado es
mío]
En una entrevista dada en 1978 explicó más detalladamente
cómo esta experiencia lo llevó a iniciar pesquisas sobre el teatro incaico:
Vi que el Ollanta era una obra formidable. Y si era de mis antepasados -yo me he creido
siempre más indio que español-, me pareció algo extraordinario. Me dije que si los incas compusieron una obra
como ésta, han debido componer otras muchas y ese pueblo ha debido ser un gran
pueblo, sumamente evolucionado, porque
el teatro aparece cuando el pueblo ha llegado a una altura considerable.
Desde entonces comencé a inquietarme, a buscar documentos, a buscar
libros. Años después fui nombrado
Director de la Biblioteca Municipal. A
esa biblioteca le debo todo. Allí
encontré los Comentarios Reales de Garcilaso de la Vega; devoré la obra y saqué
mucho provecho. Encontré que los incas
tuvieron teatro y muy desarrollado(12).
Lara recibió el impacto directo de la dramaturgia
quechuista cuzqueña, y compartió ciegamente la fe intensa de los cuzqueños en la autenticidad
incaica de Ollantay. Nacido en una
familia mestiza rural pobre, Lara destacó muy joven por su excepcional
sensibilidad literaria. En una sociedad marcada
por un fuerte racismo, sintió que la existencia de una obra como Ollantay lo reivindicaba en primer lugar
a él. Esta convicción de que el
patrimonio literario incaico confería dignidad a quienes podían aparecer como
sus herederos, se articuló finalmente con su militantismo político a favor de
los campesinos andinos de Bolivia. En
una entrevista que le hizo Josep Barnadas en 1978 contó que decidió escribir su
libro sobre la poesía quechua, publicado en 1947, a raíz de una conversación
con el poeta argentino Arturo Capdevilla, en la que el escritor boliviano
fracasó en demostrar a su colega porteño que los indios no eran una raza
inferior porque habían producido una gran literatura, en particular en su época
de mayor desarrollo cultural, el Tahuantinsuyo.
Las pesquisas de Lara estuvieron guiadas ante todo por una voluntad de
demostrar, mediante la historia literaria, una verdad: Los "aborígenes no
eran una raza inferior. En la misma entrevista explicó que:
Veía que el indio de mi
tierra vivía oprimido y menospreciado, y no faltaban quienes sostenían que él
no tenía pasado ni futuro y que su destino era seguir sirviendo a la clase
dominante. Yo sabía que no era así y
me propuse demostrar que el indio tuvo un pasado esplendoroso. De este modo escribí La poesía quechua, La
literatura de los quechuas y La
cultura de los Inkas. [el subrayado es mío]
Éste fue el contexto de fe y militancia en el que Lara
"descubrió" Tragedia. Sus
trabajos sobre la literatura quechua deben situarse dentro del contexto del
indigenismo de su época de formación, para el cual la existencia de un teatro
inca es un elemento clave de la demostración del alto grado de cultura que
habían alcanzado los pueblos andinos en la época de los incas. Lara sigue la tradición de su tiempo al
elegir esta esta manera de afirmar una identidad cultural.
Formación
de un horizonte de espera para Tragedia
La publicación de Tragedia
en 1957 interviene en un momento particular de la investigación sobre lo que se
venía llamando desde el siglo anterior "la literatura incaica". En la segunda mitad del siglo XIX, el entusiasmo suscitado por el encuentro del Ollantay creó una expectativa por encontrar
otros dramas indígenas antiguos. Autos
sacramentales y comedias quechuas como El
hijo pródigo, Usca paucar y El pobre
más rico, de los que por entonces circulaban manuscritos, por ser obras claramente
cristianas, no podían satisfacer esa demanda de autenticidad autóctona, y de
hecho, no fueron publicadas hasta muchos años más tarde. En el capítulo de su Gramática dedicado a la literatura vernácula, el peruano José
Dionisio Anchorena había mencionado la existencia de un drama quechua sobre el
tema de la muerte de Atahuallpa(13). El
dato llamó la atención de Gavino Pacheco Zegarra, editor y traductor de Ollantay al francés, quien reprodujo la
información proporcionada por Anchorena(14). El filólogo alemán Ernst Von
Middendorf buscó la obra en vano(15).
Hacia 1900 Adolfo Vienrich asistió en Tarma a una representación popular
bilingüe conocida en esa ciudad como "Pantomima los Incas", cuyo tema
era la captura y muerte de Atahuallpa.
La describió y transcribió los coros en quechua en sus Azucenas quechuas (1905), opinando que
la obra era de origen incaico(16). En 1942
José María Benigno Farfán publicó un hermoso poema quechua anónimo sobre el
tema de la muerte de Atahuallpa, Apu Inka
Atahuallpaman. Muy probablemente influido
por la convicción que se había creado de la existencia de un drama autóctono
sobre la muerte de Atahuallpa, advirtió que "esta pieza parece un
fragmento de un drama"(17). Aunque
este texto, que procedía del cantoral de un músico cuzqueño, presenta una
factura erudita típica el siglo XIX, tanto J.M.B. Farfán como José María
Arguedas creyeron que era una joya "del espíritu lírico de la población
indígena del Perú"(18). En el
Congreso de Peruanistas de 1951 -al que asistió Jesús Lara-(19), Teodoro
Meneses reveló haber encontrado ocho años antes el manuscrito de un drama quechua
procedente de la sierra central del Perú, titulado La muerte de Atahuallpa y
fechado en 1932, que publicó muchos años después(20). Prudentemente, Teodoro Meneses no se pronunció
sobre el origen histórico cultural de la obra, pero el anuncio de su hallazgo
contribuyó a que creciera la expectativa alrededor del misterioso drama. Por fin, en 1955, Clemente Balmori publicó el
primer texto vinculado a la tradición dramática de la muerte de
Atahuallpa. El libreto había sido
encontrado en Oruro en 1942 por la profesora Ena Dargan, y a pesar de que la
mitad de él estaba en español, Balmori no dudó que era de origen
prehispánico. Cuatro años después del
Congreso en que Teodoro Meneses revelara haber encontrado un manuscrito de la
"muerte de Atahuallpa", y unos meses después de la publicación del libro
de Balmori, en un momento de gran expectativa por encontrar nuevos testimonios
de esa reliquia del teatro de los incas, Lara "descubrió" Tragedia.
Lara,
inventor de una literatura quechua prehispánica
Ya en La poesía
quechua (1947), Jesús Lara dejó ver que se habían borrado para él las
fronteras entre deseo y realidad. En ese
momento, Tragedia aún no había llegado a sus manos, y no conocía de la obra más
que la descripción y traducción al castellano de algunos fragmentos que
publicara Mario Unzueta en su novela Valle
en 1945. Sin embargo, dejó escapar
algunas afirmaciones que muestran que el texto quechua ya había cobrado
existencia para él: "el poema se halla compuesto en un quechua de asombrosa
pureza"(21). "Este poema se presenta pues, como el testimonio que
hacía falta, por su carácter de inobjetable, para probar en última instancia la
existencia de una gran cultura poética entre los quechuas
precolombinos"(22). "Si bien
no han llegado hasta nosotros muchas obras mantenidas en su pureza e integridad,
a la manera de Ollántay y de Atawallpa, en cambio hay testimonios
suficientes que prueban que el teatro era un arte muy conocido entre los indios
de la era precolombina"(23).
"El lenguaje, la técnica y la esencia del poema pertenecen íntegramente
al pueblo quechua. La obra nació antes
de que los invasores hubiesen atrapado en el cepo de su intervención al
espíritu del indio"(24). Poco
importaba que no conociera todavía ningún texto quechua de la obra, ni siquiera
un verso de ella. La traducción parcial
de Unzueta le permitía imaginar el original con toda precisión. Sólo le quedaba a Lara dar una existencia concreta
a la obra que había cobrado realidad en su mente. Cuando a inicios de 1955, inmediatamente
antes de "encontrar" el texto de Tragedia. C. Guardia Mayorga le prestó su copia de la
versión de Santa Lucía, Lara pensó en hacer una edición de la misma. Pero como
lo explica en una entrevista de 1978, no se resolvió a publicar un texto cuyo
quechua estaba lleno de préstamos del castellano:
Me lo prestó y yo me lo
copié. Lo fundamental de la obra estaba
en el manuscrito, pero muy intervenido por el castellano, y en ese estado no
merecía ser publicado. No sabía cómo
preparar la edición hasta que ocurrió otro incidente [el encuentro con el
misterioso comerciante potosino]. (25)
En efecto, Lara pensaba que el único quechua que merecía
interés era el "quechua puro" de los incas:
[José María] Arguedas era
partidario de conservar tal como se había dado el quechua mestizo, en cambio yo
era partidario de devolverle sus valores antiguos, sus valores clásicos, y de
depurarle de todo castellano que
introdujeron los colonizadores y después los criollos(26).
Al preguntarle un entrevistador por qué no había
traducido sus obras al quechua, Lara contestó:
No lo he hecho por el
siguiente motivo: tendría que traducirlas al qheshwa primitivo, al qheshwa verdadero, al qheshwa puro; pero entonces
nadie me entendería. El qheshwa de ahora está deformado completamente. Suelo estar en contacto permanente con los
indios, pero cuando les hablo en el qheshwa
que yo sé, no me entienden. Ellos
hablan el qheshwa mestizo(27).
Por lo tanto, Lara se encontraba ante un dilema:
pretendía saber el quechua "verdadero" pero no podía escribir en él sus obras literarias, pues el
público quechua hablante de su tiempo no las hubiera entendido. Tragedia le ofrecía la oportunidad de
concretizar su competencia lingüística: le "devolvería" a una obra
quechua su primitiva pureza, la "depuraría" del castellano
introducido por el colonizador y restituiría lo "fundamental" de
ella. Porque vendría acompañada de una traducción,
esta obra restaurada y destinada a un público académico no sería, como lo
hubiera sido una novela en quechua "puro", un fracaso comunicativo. La publicación de Conquista en 1955 y el manuscrito que le prestó Guardia Mayorga ese
mismo año, le acababan de proporcionar los elementos que le faltaban para dar
una existencia tangible a la obra que había imaginado tan apasionada y concretamente al leer Valle unos años antes. Lo confirma un hecho singular: Jesús Lara le
devolvió a Guardia Mayorga un texto que en realidad, no era el que éste le había
prestado(28). Si no quiso que el
manuscrito de Santa Lucía se conociera [como era originalmente] fue sin duda porque fue el punto de
partida de su fraude.
En realidad, la elaboración de Tragedia prolonga y amplifica los procedimientos a los que acudió en La
poesía quechua (1947) y en La literatura de los quechuas (1961). El ensayista cochabambino incluyó en estas
antologías los textos rituales contenidos en las crónicas de Cristóbal de
Molina [El Cusqueño] y Juan de Santa Cruz Pachacuti, que habían planteado difíciles problemas
de lectura a quienes habían intentado editarlos y traducirlos, así como los
cantos incluidos en la Nueva Coronica
de Felipe Huamán Poma de Ayala. Tales
como los editó, estos textos -sobre todo los de las dos primeras crónicas-
tienen poco que ver con los originales. Lara
se enfrentó en efecto, con dos tipos de problemas de lectura: los que
engendraron los errores de transcripción que presentaban las ediciones a su
disposición (pues no tuvo acceso a los manuscritos originales) y los que se debían a las diferencias
existentes entre el quechua cochabambino moderno -su variedad- y la lengua de
los textos -quechua cuzqueño del
siglo XVI-. Un texto refleja en principio
una lengua, una variedad dialectal o una
etapa en el desarrollo de aquéllas, de modo que la interpretación de cualquier texto
antiguo requiere definir la lengua en la que está redactado, pues la identificación
de sus componentes depende de ella. Lara,
que era autodidacta y no tenía idea de filología, no se planteó tales problemas
y obvió las dificultades de interpretación que se le presentaron, agregando, suprimiendo
y cambiando sílabas y palabras, al extremo de reescribir los textos de acuerdo
a lo que, en su criterio, debían haber sido.
Por añadidura, Lara no le señaló al lector que había hecho sufrir
alteraciones a los textos.
Por otra parte, no vaciló en incluir en su antología de
la literatura quechua prehispánica, poemas procedentes de cancioneros modernos
(como aquellos, inéditos [que nadie vio, excepto el], de los bolivianos Vásquez y Méndez, o el que había
publicado el peruano Farfán), o de la Antología
ecuatoriana de Juan León Mera. Para asignar
estos textos a la época incaica, Lara se basó únicamente en dos criterios: la
ausencia de referencias explícitas al cristianismo y la pureza idiomática -o lo
que le parecía tal-.
Ahora bien, Lara
ignoraba totalmente la riqueza de la literatura erudita republicana, en
particular de la tradición purista e incaísta del Cuzco, a la que se deben
muchos de los textos que presenta como incaicos. Algunos de los cantos que tomó de la
antología de Farfán y presentó como prehispánicos, son en realidad, obras
compuestas en el siglo XX y que fueron muy populares en el Cuzco: Intillay
rawraninñan por ejemplo, es el segundo harawi de la tragicomedia T'ikahina que Nemesio Zúñiga Cazorla
escribió en 1917(29). Más tarde, en La literatura de los quechuas, contó
que un "indio" de Apoyaya le había revelado haber presenciado la
representación de un drama en un quechua puro, de tema incaico, titulado Utqha Páuqar. Aunque no pudo conseguir el texto de Utqha Páuqar, reseñó la obra en La
Literatura... reproduciendo el argumento tal como se lo había narrado su
informante, y presentando el drama como "indiscutiblemente
prehispánico"(30). Sin embargo, el
resumen que proporciona muestra que Utqha Páuqar no es sino Utqha Maita, drama escrito por Mariano
Rodríguez en 1914, y que debió formar parte del repertorio de una de las compañías
incaicas cuzqueñas que viajaron a Bolivia entre fines de la década de 1910 y
principios de la de 1920. Son sólo unos cuantos
ejemplos de la ligereza y arbitrariedad con las cuales Lara constituyó y
estableció un corpus de literatura prehispánica. No obró de otra forma al "purificar",
reescribir y completar Tragedia. Ésta no hace sino llevar a su extremo la
mistificación histórico literaria iniciada en el ensayo de 1947.
Conclusión
Tragedia reúne todas las características de la tradición
de la falsificación en la literatura occidental: la de un documento original,
vagamente mencionado en una fuente antigua, encontrado en un lugar difícilmente
accesible e impreciso(31), luego copiado y finalmente perdido.
Por más escaso que sea el mérito literario de esta obra
-pues está plagada de calcos del español-, el caso de Tragedia es ejemplar porque presenta un proceso particularmente
completo de superchería literaria. Primero porque la aparición del documento
falso está precedida por una espera constituida
paulatinamente, a lo largo de varias generaciones. Luego porque, quince años después de su publicación, un incauto antropólogo
extranjero [Nathan Wachtel] asegura la fama del documento al utilizarlo como su fuente principal
sobre la "visión de los vencidos".
Por fin, el extraordinario texto es objeto de varias
reediciones(32) en las que la cuestión del origen del documento no se considera
como un problema sino como ya resuelta por los estudiosos anteriores. Aun cuando varios autores presentan pruebas
filológicas del fraude, la obra sigue suscitando una captación sentimental
-entre quienes sólo la pueden leer en versión castellana- y se mantiene cierta
creencia en su autenticidad.
Es probable que Lara pensara que la erudición histórica y
lingüística que creía tener, así como su identificación espiritual con el mundo
autóctono, garantizaban la autenticidad cultural de los "retoques"
que había hecho sufrir al texto de base.
Su mentira en cuanto a las circunstancias en que el manuscrito había
llegado a sus manos debió parecerle excusable y necesaria porque la llevaba a
efecto del bien de una categoría social explotada y despreciada. Como él mismo lo relató, su vocación fue,
desde aquel día en que asistió a una representación de Ollantay, la de dar dignidad al pueblo quechua a través de la literatura
y el ensayo. Por eso, su actitud ante la
cultura incaica fue la de un apologista y no de un historiador y un
filólogo. Sin embargo, la identificación
y la edición de textos quechuas antiguos hubieran exigido que lo fuera.
Hoy, Tragedia debe
mirarse como una curiosidad producida por el indigenismo tardío y no como un testimonio
del teatro popular andino, ni menos de un teatro incaico.
01. Los estudios más importantes al respecto son los de
Berta Ares (1992) y Pierre Duviols (1999, 2000)
02. La referencia más antigua es la del viajero francés A.
Frézier (1995 [1716] : 249-250) y concierne al Perú.
03. Por ejemplo, los estudios ya citados de B. Ares y P.
Duviols
04. La citaré aquí a través de su reedición de 1989
05. Por ej. Watchel (1971), que no analiza ninguna otra
variante y repite las afirmaciones de Lara sin examen crítico, o Husson (2001),
que considera la Tragedia como el reflejo cercano de un prototipo común a toda
esa tradición, también tomando al pie de la
letra lo que Lara escribe en el estudio preliminar de su edición de esta
obra. El prestigio académico de Wachtel
contribuyó a reforzar la tesis de Lara según la cual Tragedia y la tradición
folklorizada que se derivaría de ella, constituirían los restos de una
dramaturgia andina prehispánica.
06. Lara, J. 1989, p. 23
07. Copiado por el peruano César Guardia Mayorga, quien se
lo prestó a Lara en 1955
08. Itier, C. 2006
09. Itier, C. 1995, 2000a
10. Se trata probablemente de la de Nemesio Zúñiga
Cazorla.
11. Lara, J. 1975, pp. 253-255
12. Lara, J. 1980, pp. 22-23
13. "Entre los dramas más notables del quechua se
cuenta el de Ollanta. Uscapaukar,
la muerte de Atahuallpa, la de Titu Cusi Yupanqui y otros pequeños que aún se
representan en algunos pueblos del interior,
en la octava el Corpus Christi e invención de la Cruz" (1874, . 140). Lara conocía el libro de Anchorena y tomó de ese autor su
tipología de los géneros de la literatura quechua. Su empleo del término wanka, con el significado de "tragedia" -que figura en el
título mismo de Tragedia- procede de
Anchorena, quien escribe: "El huancay y el aranhuay son poesías
dramáticas, que no se cantan, correspondientes el primero a la tragedia, y el segundo a la comedia, y
se componen de versos sueltos ó
asonantes de ocho a diez sílabas" (1874, p. 140). Anchorena es el único autor, antes de Lara,
en establecer una relación entre wanka(y)
y tragedia. En la actualidad el término wanka designa, en quechua ayacuchano y
cuzqueño, un canto de siembra ejecutado por mujeres que se tapan la boca con su
vestido, y en el quechua del norte del dept. de La Paz, cualquier tipo de
canto. Su acuñación en el sentido de
"tragedia" carece totalmente de base lingüística, como también sucede
con casi todo el resto del vocabulario meta literario quechua empleado por el
autor peruano (y en consecuencia, por Lara).
14. Pacheco Zegarra, G. 1878, p. LXXXiX
15. Middendorf, E. 1891, prólogo
16. Vienrich, A. 1999, pp. 51-53
17. Farfán, J.M.B . 1942, pp. 543-546
18. Anónimo, 1955, p. 5
19. Lara, J. 1986, pp. 60-68
20. Meneses, T. 1981-1986, pp. 3-170
21. Lara, J. 1947, p. 67.
22. Lara, J. 1947, pp. 67-68
23. Lara, J. 1947, p. 93.
24. Lara, J. 1947, p. 107.
25. Lara, J. 1980, p. 38-39
26. Lara, J. 1980, p. 26
27. Lara, J. 1980, p. 160
28. Itier, C. 2000a,
pp. 105-106
29. Itier, C. 1995.
30. Lara, J. 1961, pp. 90-91
31. Lara apunta solamente que el dueño vivía "en una
comarca de la provincia Alonso de Ibáñez en Potosí", p. 23.
32. Meneses, T. 1983, Silva Santisteban 2000, Husson
2001.
Bibliografía
ANCHORENA, José
Dionisio
Gramática quechua ó del idioma del Imperio de los Incas. Lima, Imprenta del Estado, 1874.
Gramática quechua ó del idioma del Imperio de los Incas. Lima, Imprenta del Estado, 1874.
ANONIMO
Apu Inca Atawallpaman. Elegía quechua anónima. Recogida por J.M.B. Farfán. Introducción de José María Arguedas. Lima, Juan Mejía Baca & P.L. Villanueva Editores, 1955.
Apu Inca Atawallpaman. Elegía quechua anónima. Recogida por J.M.B. Farfán. Introducción de José María Arguedas. Lima, Juan Mejía Baca & P.L. Villanueva Editores, 1955.
ARES
QUEIJA, Berta
"Representaciones dramáticas de la conquista: el pasado al servicio del presente". Revista de Indias, 52 (195-196). Madrid, CSIC, 1992, pp. 231-250
"Representaciones dramáticas de la conquista: el pasado al servicio del presente". Revista de Indias, 52 (195-196). Madrid, CSIC, 1992, pp. 231-250
DUVIOLS,
Pierre
-"La representación bilingüe de "La muerte de Atahuallpa" en Manás (Cajatambo) y sus fuentes literarias". Histórica 23(2). Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, pp. 367-392.
-"Las representaciones andinas de "La muerte de Atahuallpa". Sus orígenes culturales y sus fuentes". En: Tradición culta y sociedad colonial. La formación del pensamiento iberoamericano, ed. Karl Kohut y Sonia Rose. Madrid, Iberoamericana, 2000, pp. 213-248
-"La representación bilingüe de "La muerte de Atahuallpa" en Manás (Cajatambo) y sus fuentes literarias". Histórica 23(2). Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, pp. 367-392.
-"Las representaciones andinas de "La muerte de Atahuallpa". Sus orígenes culturales y sus fuentes". En: Tradición culta y sociedad colonial. La formación del pensamiento iberoamericano, ed. Karl Kohut y Sonia Rose. Madrid, Iberoamericana, 2000, pp. 213-248
FARFÁN,
José María Benigno
"Poesía folklórica quechua. 117 poemas quechuas en el idioma original y traducidos al castellano".
"Poesía folklórica quechua. 117 poemas quechuas en el idioma original y traducidos al castellano".
Revista del Instituto de Antropología de la Universidad
de Tucumán, vol. 2, núm. 12. Tucumán, Universidad
Nacional de Tucumán, 1942.
FRÉZIER,
Amédée
Relation du voyage de la Mer du Sud aux côtes deu Chili et du Pérou. París, Utz, 1995.
Relation du voyage de la Mer du Sud aux côtes deu Chili et du Pérou. París, Utz, 1995.
HUSSON,
Jean-Phillippe
La mort de'Ataw Wallpa au la fin de l'Empire des Incas. Tragédie anonyme en langue quechua du milieu du XVIe siécle- Édition critíque trilingue (quechua-espagnol-français). Traduction, commentaire et notes de... Avant-propos de Nathan Wachtel. Genéve, patiño, 2001.
La mort de'Ataw Wallpa au la fin de l'Empire des Incas. Tragédie anonyme en langue quechua du milieu du XVIe siécle- Édition critíque trilingue (quechua-espagnol-français). Traduction, commentaire et notes de... Avant-propos de Nathan Wachtel. Genéve, patiño, 2001.
ITIER,
César
-El teatro quechua en el Cuzco. Tomo I: Dramas y comedias de Nemesio Zúñiga Cazorla. Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos - Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, 1995.
-El teatro quechua en el Cuzco. Tomo II: Indigenismo, lengua y literatura en el Perú moderno. Sumaqt'ika de Nicanor Jara (1899), Manco II de Lusi Ochoa Guevara (1921). Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos - Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, 2000ª
-"¿Visión de los vencidos o falsificación? Datación y autoría de la Tragediade la Muerte de Atahuallpa". Bulletin de l?Institut Français d'Etudes Andines, 30(1). Lima, 2000b, pp. 103-121.
-"Ollantay, Antonio Valdez y la rebelión de Thupa Amaru". Histórica, 30(1). Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006, pp. 65-97.
-El teatro quechua en el Cuzco. Tomo I: Dramas y comedias de Nemesio Zúñiga Cazorla. Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos - Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, 1995.
-El teatro quechua en el Cuzco. Tomo II: Indigenismo, lengua y literatura en el Perú moderno. Sumaqt'ika de Nicanor Jara (1899), Manco II de Lusi Ochoa Guevara (1921). Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos - Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, 2000ª
-"¿Visión de los vencidos o falsificación? Datación y autoría de la Tragediade la Muerte de Atahuallpa". Bulletin de l?Institut Français d'Etudes Andines, 30(1). Lima, 2000b, pp. 103-121.
-"Ollantay, Antonio Valdez y la rebelión de Thupa Amaru". Histórica, 30(1). Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006, pp. 65-97.
LARA,
Jesús
-La poesía quechua. México-Buenos Aires, FOndo de Cultura Económica, 1947.
-La literatura de los quechuas. Ensayo y antología. La Paz, Los amigos del libro, 1975.
-Ta'puy Ja'yniy. Entrevistas. Presentación y compilación, Luis H. Antezana J. Cochabamba, Los amigos del libro, 1980.
-Wiñaypaj (para siempre). Relato íntimo (póstumo). Revisión, explicación, epílogo y notas de Mario Lara López. La Paz-Cochabamba, Los amigos del libro, 1986.
-Tragedia del fin de Atawallpa. Versión en español y estudio preliminar de... La Paz, Ediciones del sol-Los amigos del libro, edición bilingüe, 1989.
-La poesía quechua. México-Buenos Aires, FOndo de Cultura Económica, 1947.
-La literatura de los quechuas. Ensayo y antología. La Paz, Los amigos del libro, 1975.
-Ta'puy Ja'yniy. Entrevistas. Presentación y compilación, Luis H. Antezana J. Cochabamba, Los amigos del libro, 1980.
-Wiñaypaj (para siempre). Relato íntimo (póstumo). Revisión, explicación, epílogo y notas de Mario Lara López. La Paz-Cochabamba, Los amigos del libro, 1986.
-Tragedia del fin de Atawallpa. Versión en español y estudio preliminar de... La Paz, Ediciones del sol-Los amigos del libro, edición bilingüe, 1989.
MENESES,
Teodoro
-"La muerte de Atahuallpa", San Marcos, 21-22. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1981-1986, pp. 3-170.
-Teatro quechua colonial. Antología. Lima, ediciones Edubanco, 1983.
-"La muerte de Atahuallpa", San Marcos, 21-22. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1981-1986, pp. 3-170.
-Teatro quechua colonial. Antología. Lima, ediciones Edubanco, 1983.
MIDDENDORF, Ernst
Dramatische und Lyrische Dichtungen del Keshwa Sprache. Leipzig, Brockhaus, 1891.
Dramatische und Lyrische Dichtungen del Keshwa Sprache. Leipzig, Brockhaus, 1891.
PACHECO
ZEGARRA, Gavino
Ollantaï, drame en vers quechuas du temps des Incas. Traduit et commenté par... Paris, Maisonneuve & Cie., 1878.
Ollantaï, drame en vers quechuas du temps des Incas. Traduit et commenté par... Paris, Maisonneuve & Cie., 1878.
SILVA-SANTISTEBAN,
Ricardo
Antología General del Teatro Peruano. I, Teatro quechua. Selección, prólogo y bibliografía de... Lima, Banco Continental-Pontificia Universidad Católica del perú, 2000.
Antología General del Teatro Peruano. I, Teatro quechua. Selección, prólogo y bibliografía de... Lima, Banco Continental-Pontificia Universidad Católica del perú, 2000.
UNZUETA,
Mario
Azucenas quechuas. Fábulas quechuas. Lima, Ediciones Lux, 1999 [1905 y 1906]
Azucenas quechuas. Fábulas quechuas. Lima, Ediciones Lux, 1999 [1905 y 1906]
WACHTEL,
Nathan
La visión des vaincus. Les indiens du Pérou debant la Conquête espagnole. Paris, Gallimard, 1971.
La visión des vaincus. Les indiens du Pérou debant la Conquête espagnole. Paris, Gallimard, 1971.
Kero con escenas de batallas entre incas y españoles
(Imagen incluida en Bruinaud 2012, tomada de Flores Ochoa et al., 1998: XIV)
(Imagen incluida en Bruinaud 2012, tomada de Flores Ochoa et al., 1998: XIV)
"¿Visión de los vencidos o falsificación? Datación y autoría de la Tragediade la Muerte de Atahuallpa"
Ollantay, Antonio Valdez y la rebelión de Thupa Amaru
"Ama sua, Ama Llulla, Ama Kella": trilogía moral inventada por criollos y peruanistas europeos
Ollantay, Antonio Valdez y la rebelión de Thupa Amaru
"Ama sua, Ama Llulla, Ama Kella": trilogía moral inventada por criollos y peruanistas europeos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)